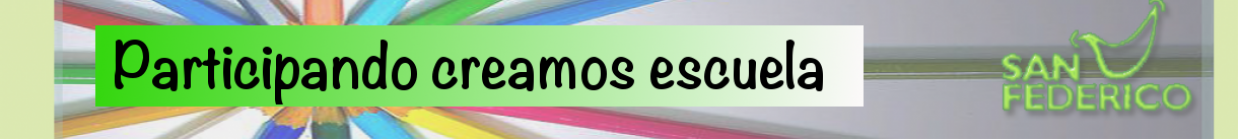Muchos conoceréis la película de Hitchcock “La ventana indiscreta” (Rear window), en la que un fotógrafo enyesado debe permanece en casa en una silla de ruedas mientras se recupera de las fracturas de su pierna.
Ante la imposibilidad de moverse, se aficiona a fisgonear a los vecinos del edificio de enfrente. Así se inicia la trama de esta película de la que no cuento más por si alguien no la ha visto y se anima a conocerla.
En estos días, mi ventana también se ha convertido en “indiscreta”. Afortunadamente vivo en un piso alto y tengo buena perspectiva para “fisgonear”.
He pasado mucho tiempo con el regusto en la mirada del jardín que con lluvias, calores, nieblas y cada vez más horas de luz, ofrece como si fuera absenta un bálsamo verde de tonos esmeraldas y vibrantes brotes casi translúcidos. Este colorido invita a la vitalidad, al hacer, a no dejarse mecer por la pereza.
Pero no es el jardín, el protagonista de este relato. Cada día a las 8 de la tarde salimos a aplaudir. Detengo lo que esté haciendo; aplaudir, asomarme a la ventana, se ha convertido en una necesidad para mi.
Tomo aire, respiro, me achucho con mi hija porque la ventana no es muy grande y nos miramos y nos reímos.
Asomamos tanto la cabeza intentando ver a los otros vecinos que nunca había conseguido tanta elasticidad en el cuello en las clases de gimnasia, parecemos “cisnes”.
Algunos días, el aplauso tiene “otros objetivos”: celebramos algún cumpleaños, cantamos alguna canción o aplaudimos a ritmo de sevillanas. La monotonía también tiene sus excepciones, sin embargo hay algo que no he dejado de hacer ningún día: saludar a 2 bebés de los edificios cercanos.
Son bebés de cerca de un añito, deduzco por sus ropas a veces rosas que son niñas. Se asoman en brazos de sus papás, una en una ventana porque igual que nosotros no tienen balcón, la otra desde su terraza.
Con una lámpara lanzo señales de luz encendiendo y apagando, como un faro en un océano de asfalto. Es nuestra clave.
Sus papás están atentos y el rito continúa hasta que capto la atención de las niñas y me saludan, al estilo “cinco lobitos”. Así día taras día. El tiempo se detiene en ese instante.
Si los aplausos cesan y no he conseguido su saludo, continúo llamando su atención. ¡Qué vergüenza!, dice mi hija.
¿Vergüenza, por qué? Si no nos conocemos…
Ahora estamos con horarios distintos pero llegará muy pronto el momento en que nos crucemos por la calle y quizás las reconozca o quizás no porque son un espejismo de rostro sin detalle pero para mi ya son y serán en mi recuerdo, aunque ellas nunca lo sepan, mi motivo para salir, aplaudir y compartir cada día con ellas y por ellas desde mi ventana indiscreta,… un día más, un futuro que se me antoja será mejor…
Pilar Iturrioz